Creado en: abril 27, 2024 a las 08:41 am.
Con el ritmo del agua

No tenía edad suficiente para que me prestasen libros en la biblioteca de adultos, y mi hermana los conseguía para mí en ese adusto edificio de mi provincia natal al que siempre le vi algo de sagrado.
En uno de aquellos volúmenes hallé, una vez, la carta manuscrita y afiebrada de un enamorado. Nunca supe si el remitente la dejó allí, convencido de la inutilidad de enviarla, o si quien la mereció la había olvidado o abandonado en medio de esas páginas.
Aquel hallazgo me pareció hermoso, como encontrar en el mar un mensaje embotellado, y desde entonces hasta hoy he creído que las cartas jamás se pierden. Aun cuando no lleguen al destinatario escogido, siempre encontrarán quien las lea con el impulso de la curiosidad, que puede llegar hasta la emoción.
Tampoco se hacen viejas. Por eso los epistolarios tienen tanto de descubrimiento: se aprende más de quien escribió las misivas que a través de cualquiera de sus otras obras, biografías o actos.
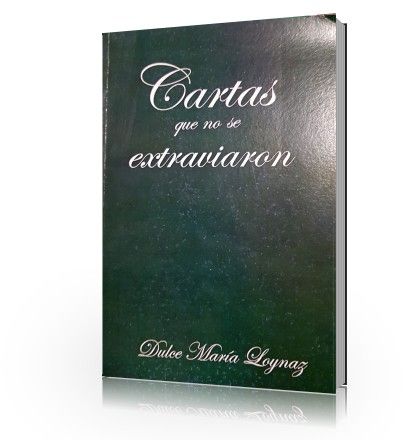
Una se lee Cartas que no se extraviaron (Ediciones Loynaz, 2016) y llega a una mujer transida por la poesía en cada parte de su vida, fuerte y extraordinaria en la aparente fragilidad de su espíritu; de una vocación íntima que la separa de su tiempo y del avance arrollador de la sociedad, pero nunca de la Patria.
Dulce María Loynaz (1902-1997) es la autora de las misivas, y disfrutarlas es como darse un baño, en una playa desierta, una tarde de verano. Porque Dulce María, ya sea en prosa o en verso escribe –siempre en presente– con el ritmo del agua, musical, paciente, poderosa.
De entre 1932 y 1942 datan las cartas de la primera mitad del libro, y se destinaron a Emilio Ballagas, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, José María Chacón…
Las de la segunda mitad las envió la Premio Cervantes (1992), entre 1971 y 1991, al periodista e investigador crítico Aldo Martínez Malo, compilador del volumen.
Así descubrimos a una Dulce joven, de un lirismo y una contemplación desbordadas, que sabe cuán fútil es envanecerse por el genio literario propio, pero no puede dejar de escribir; y también a una Dulce cercana a la ancianidad, recluida en su hogar, que se resiente de los olvidos ingratos; que aunque no puede entender mucho de la Cuba revolucionaria, la respeta y permanece en la Isla siempre suya.
En estas páginas hay una poeta contemplativa, irónica, triste, analítica, grande. Cartas… me hizo recordar los versos de Baudelaire: «El Poeta es como ese príncipe nublado / que puede huir las flechas y el rayo frecuentar; /en el suelo, entre ataques y mofas desterrado/ sus alas de gigante le impiden caminar».
Sin embargo, la Loynaz voló alto con sus alas, y contra sus propias oscuridades; y así como le escribe a Ulda Mañas: «Yo sé que el mío será un buen libro, pero ¿no cree usted que ya hay muchos buenos libros? Casi que lo que no hay es tiempo para leerlos, y yo todavía no acabo de entender por qué es necesario que haya uno más»; le confiesa a Angélica Busquet: «Algún día yo también seré de piedra y el tiempo se romperá contra mí».
